
El perro piensa: «Los hombres me alimentan, me protegen, me aman; deben de ser
dioses».
El gato piensa: «Los hombres me alimentan, me protegen, me aman; debo de ser su
dios».
-Anónimo
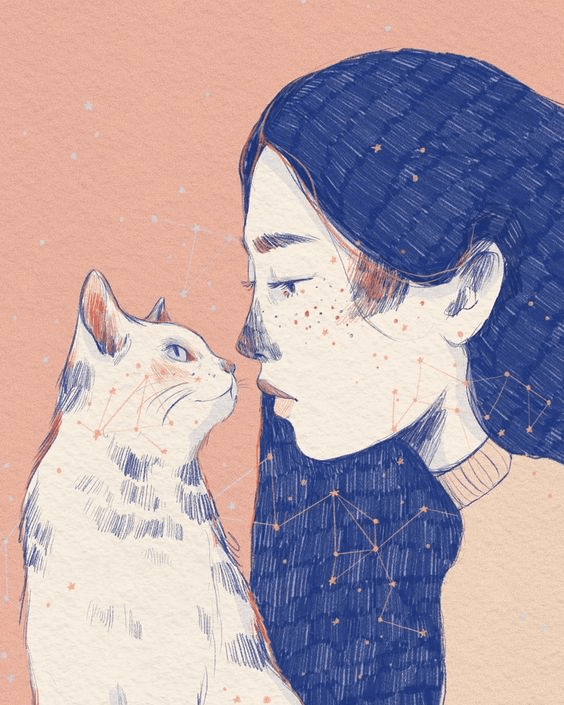
«Fuera el cielo ha oscurecido, es de noche. Y como soy un ser nocturno, no pienso quedarme quieta en la cama como mi sirvienta, de manera que me dirijo a mi punto de observación estratégico: en equilibrio sobre la barandilla del balcón del segundo piso.
Levanto la cabeza. Observo, olfateo, aspiro, escucho.
El viento sopla con fuerza y hace vibrar las hojas de los árboles. En mi campo visual, distingo algo nuevo e interesante. La casa contigua, que llevaba deshabitada varios meses, ahora está iluminada. Veo una sombra moverse tras las cortinas del segundo piso. La silueta cruza la puerta vidriera entreabierta y se sitúa en el borde de la barandilla de su balcón, justo frente a mí.
Ojos azules. Cabeza de pelaje negro. Resto del cuerpo con pelos gris claro. Orejas puntiagudas. Se trata de un congénere siamés que observa a su vez la calle y a los hombres de blanco. Se vuelve hacia mí y me mira de hito en hito, ostensiblemente.
(…)
Me gusta conocer a gente nueva.
Es evidente que un macho que me mira de ese modo desea atraer mi atención. No es el primero, ni tampoco será el último. Mi encanto, una vez más, actúa a mi pesar.
Consiento en maullar en su dirección, pero, para mi gran sorpresa, el descarado no contesta a mi maullido. Me caen bien los siameses, aunque cabe reconocer que son muy pretenciosos.
Adopto mi postura amistosa: orejas un tanto apuntadas hacia delante, bigotes desplegados con amplitud a los lados y cola vertical.
En la suya no cambia nada.
Por lo general, cuando me faltan al respeto hasta ese punto, me largo. Sin embargo, no tengo otra cosa que hacer por la noche y soy de naturaleza curiosa, de manera que me trago mi orgullo y preparo mis puntos de apoyo para saltar al balcón contiguo.
Me encojo, apunto, propulsión, extensión y me lanzo por encima del vacío que hay entre nuestras casas, separando los dedos y las uñas. Vuelo durante medio segundo. La distancia es importante y he calculado mal el salto. Yerro por apenas unos centímetros en la barandilla donde contaba con aterrizar. Manoteo en el aire.
Mis uñas rozan el metal, mas no encuentran agarre.
El siamés me observa pero sigue sin moverse.
La humillación es total.
Por suerte, me aferro a la hiedra y, con zarpazos devastadores, logro subir al balcón.
El siamés permanece imperturbable.
Por fin alcanzo mi objetivo, me yergo y avanzo por la barandilla hacia él maullando.
Sigue perfectamente estoico.
De cerca lo veo mejor. Se trata de un siamés que, a juzgar por su aspecto general, debe de tener unos diez años (para mí, que solo tengo tres, es un viejo). Detalle sorprendente: lleva una placa de plástico de color malva sujeta a la coronilla.
Sobreponiéndome a mi susceptibilidad, inicio la conversación como si nada.
—¿Eres el nuevo vecino?
No hay respuesta. No obstante, percibo unas ondas muy cálidas.
—¿Podemos charlar? Vivo al lado y me alegra que haya un gato en la casa más próxima.
Se lame la pata y se la pasa por la oreja derecha, signo de leve reflexión. Me lo tomo como un
sí. Ya he tenido bastantes dificultades hoy para comunicarme con los demás como para fracasar
con un ser que habla la misma lengua que yo.
—¿Qué es esa placa malva en lo alto de tu cráneo?
Me mira fijamente y por fin accede a responderme.
—Es mi Tercer Ojo.
—¿Y qué es un «Tercer Ojo»?
—Es una toma USB que me permite conectarme con ordenadores para comunicarme con los
humanos.
¿He oído bien?
—Una… ¿qué?
Sobre todo no quiero confesar que me siento superada por sus referencias, pero ni siquiera se
toma la molestia de repetirlo.
Se arranca la tapa de plástico malva con la pata, agacha la cabeza y me invita a acercarme
para que lo vea por mí misma.
Me inclino y distingo un orificio perfectamente rectangular rodeado de un ribete de metal que
se hunde en el interior de su cráneo.
—¿Es una herida de resultas de un accidente? Debe de dolerte.
—No. Es voluntario y muy práctico.
—¿Y qué les dices a los humanos con ese Tercer Ojo?
Sigue lamiéndose y pasándose la pata por detrás de la oreja.
—Nada.
—Entonces, ¿qué ventaja tiene poseer eso?
—Yo no les digo nada, pero ellos me enseñan mucho. Así puedo comprender cómo funciona
la humanidad y, a través de ella, todo el universo.
Ha pronunciado esa frase en un tono tan indiferente que me quedo pasmada ante su seguridad
y su suficiencia. Sin embargo, no es tanto lo que cuenta como la manera en que se expresa lo que
me impone respeto. ¿Es posible que de veras pueda entender a los humanos?
—Yo he intentado hablar con ellos, con los humanos, pero solo captan unos pocos elementos.
(…)
Han transcurrido unos treinta días, durante los cuales no he dejado de dormir y de engordar. Me siento completamente incapaz de desplazarme fuera de casa. Si me he levantado, ha sido tan solo
para comer.
No tengo ganas de salir.
Las entidades que viven en mis entrañas deciden manifestarse.
Me lamo el vientre.
Siento que una leve prominencia se agita cerca de mi ombligo.
¿La «nueva generación»?
Pues no deberían empezar a exasperarme antes incluso de nacer.
No necesito mirarme en el espejo del cuarto de baño para saber que mi volumen se ha duplicado. De hecho, ni siquiera podría mantenerme en equilibrio en el borde del lavabo.
¿Gorda? No, el término exacto sería más bien obesa. El menor movimiento me fatiga, suspiro, jadeo y tengo hambre.
Dirigirme a mi cuenco es lo único de lo que soy capaz. En mi interior las presencias se remueven. ¿Juegan al escondite en mi vientre o qué? ¿A la pelota con mis riñones? Tengo la sensación de que andan a la greña.
¿Qué me gustaría de veras en este momento? Que salieran todos de mi cuerpo.
Nuevos relieves se desplazan bajo el grosor de la epidermis de mi vientre. Cualquiera diría que pretenden rascar la pared desde el interior para salir.
Llega una primera contracción. Luego una segunda. No tardan en volverse cada vez más numerosas y dolorosas. Cada una de ellas me taladra las tripas.
Ya está, voy a parir.
Maúllo como para reventarme las cuerdas vocales.
¡Nathalie! ¡Rápido! ¡Hay que ocuparse de mí con urgencia!
Sin embargo, una vez más mi sirvienta está frente al televisor. El egoísmo de esta humana me alucina. En realidad, solo piensa en sí misma.
Me interpongo entre ella y la pantalla, pero en lugar de acariciarme o de seguirme, me levanta y me desplaza para que no la moleste.
Es como hablarle a la pared. De manera que me resigno a «hacerlo» sola, en mi cesta. Una vez más, se confirma la intuición de que en la vida uno siempre está solo y no puede contar con nadie.
Félix se ofrece a ayudarme, pero sé que no servirá de nada. Si es solo para pegarse a mí, me molestará más que otra cosa.
El angora blanco me observa con sus ojos amarillos y una expresión completamente alelada.
Lo autorizo a quedarse, pero lo conmino a no estorbar. Aunque sea el padre, no es nada más que «eso».
Mi vientre es ahora presa de sacudidas convulsas cada vez más dolorosas. Las contracciones se aceleran. Me doy cuenta de que Félix empatiza, pero ¿cómo podría un macho comprender de verdad lo que siente una hembra en tales momentos?
Entonces noto que algo baja hacia la parte inferior de mi cuerpo.
Adopto una postura más cómoda en la cesta y, al cabo de un instante, una cabeza mojada y con los ojos pegados surge de mi cuerpo. La expulso en tres contracciones más profundas.
Ya está hecho. Acabo de parir a un gatito.
La pequeña bola negra mueve despacio las patas, sus ojos siguen cerrados. De manera instintiva, corto el cordón umbilical. Tiene un sabor especial, pero a fin de cuentas el gusto es bastante bueno, así que lo engullo. ¡Me deleito con mi propia carne! Después bebo a lengüetazos el líquido que ha salido de mí y que también me resulta delicioso.
Cuando me dispongo a lamer al gatito, noto un nuevo calambre. Está llegando otro. Sale del mismo modo y esta vez se revela por completo blanco.
Doy a luz a seis gatitos en total.
Uno negro, uno blanco, dos blancos moteados de negro, uno gris y uno… naranja.
Tienen los ojos cerrados y están recubiertos de la sustancia pegajosa que ha expulsado mi cuerpo. Los lamo a uno tras otro.
Solo uno no se mueve, el gris. Sé por intuición lo que hay que hacer (debo comérmelo), pero no tengo valor para ello.
Lo aparto un poco y ayudo a los otros cinco a situarse junto a mis pezones, que me pican.
Todos mis pequeños, con los ojos cerrados, probablemente guiados por el olor, reptan para pegar la boca a mi vientre.
Sorben con glotonería mi leche. Se trata de una sensación nueva, agradable y al mismo tiempo un tanto dolorosa (el gatito naranja me mordisquea; ni siquiera lo noto).
Me siento vacía, pero aliviada. Me recorre una sensación especialmente dulce.
Estoy bien. Muy bien.
Al fin y al cabo, la idea de tener hijos me hace feliz; es como si después de tanta espera y dolor la vida me hubiera elegido para perpetuarse.
Félix viene a lamerme la frente. Debo confesar que en un momento semejante este gesto concreto resulta muy apreciado. —¿Puedes ocuparte del gris, por favor?
Recoge el cuerpecito y desaparece. Cuando vuelve, se inclina con delicadeza sobre las cinco bolas de pelos.
—Son nuestros hijos —dice con emoción.
No me atrevo a contarle que mantuve otras relaciones con algunos machos del barrio pocos días antes de nuestro primer acto de amor.
Regreso junto a mis gatitos y me duermo a mi vez.
Mi sueño de esa noche es especialmente agradable. En él soy de nuevo esbelta, musculosa y ágil, y corro por el bosque con mis cinco gatitos. Galopamos codo a codo por un sendero.
Llegamos a un claro cubierto de flores amarillas y rodamos juntos por la hierba.
Los rayos del sol se filtran a través de los helechos y el polvo de polen sube por los aires, propulsado por el calor. Por encima de nosotros canta un petirrojo. Las mariposas revolotean.
Los cinco gatitos corretean por todas partes, maravillándose ante cada palo o ante el menor guijarro…»
-Bernard Werber («El Despertar de los gatos»)

«Un perro es capaz de aprender y de retener el sentido de ciento veinte palabras y comportamientos humanos.
Un perro sabe contar hasta diez y puede efectuar sencillas operaciones matemáticas como la adición y la sustracción.
Por lo tanto, un perro posee una mentalidad equivalente a la de un niño humano de cinco años.
Un gato al que propones aprender a contar, a reaccionar a palabras concretas o a reproducir gestos humanos no tarda en hacerte entender que no tiene tiempo que perder con tales estupideces.
Por lo tanto, un gato posee una mentalidad similar a la de un…adulto humano de cincuenta años.»
-PROFESOR EDMOND WELLS (humano científico y poseedor de un gato)
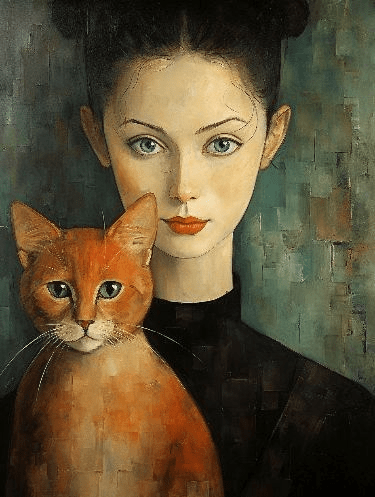


Paul Groocock


