
(Va spoiler)
«En cuanto salió, recuperé la calma.
Me sentía agotado y me arrojé sobre el camastro. Creo que dormí porque me desperté con las estrellas sobre el rostro. Los ruidos del campo subían hasta mí. Olores a noche, a tierra y a sal me refrescaban las sienes. La maravillosa paz de este verano adormecido penetraba en mí como una marea.
En ese momento y en el límite de la noche, aullaron las sirenas. Anunciaban partidas hacia un mundo que ahora me era para siempre indiferente. Por primera vez desde hacía mucho tiempo pensé en mamá. Me pareció que comprendía por qué, al final de su vida, había tenido un «novio», por qué había jugado a comenzar otra vez. Allá, allá también, en torno de ese asilo en el que las vidas se extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse allí liberada y pronta para revivir todo. Nadie, nadie tenía derecho de llorar por ella. Y yo también me sentía pronto a revivir todo.
Como si esta tremenda cólera me hubiese purgado del mal, vaciado de esperanza, delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido feliz y que lo era todavía.
Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio».
-Albert Camus, «El extranjero» (1942).
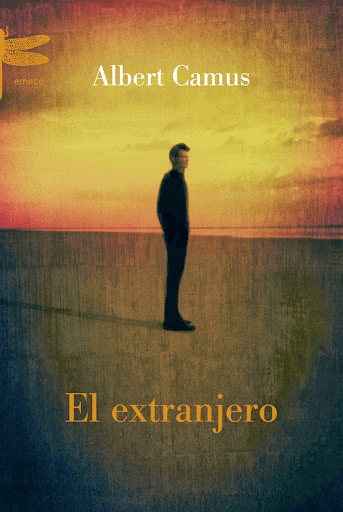
«Años después de la guerra, después de las bodas, de los hijos, de los divorcios, de los libros, llegó a París con su mujer.
Él le telefoneó. Soy yo. Ella le reconoció por la voz.
Él dijo: solo quería oír tu voz.
Ella dijo: soy yo, buenos días.
Estaba intimidado, tenía miedo, como antes.
Su voz, de repente, temblaba.
Y con el temblor, de repente, ella reconoció el acento de China.
Sabía que había empezado a escribir libros. Lo supo por la madre a quien volvió a ver en Saigón.
Y también por el hermano menor, que había estado triste por ella.
Y después ya no supo qué decirle.
Y después se lo dijo.
Le dijo que era como antes, que todavía la amaba, que nunca podría dejar de amarla, que la amaría hasta la muerte».
-Marguerite Duras, «El amante» (1984).

«En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto.
Entonces empezó el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces.
No lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado, en busca de una mujer hermosa a quien no haría feliz.
Aureliano lo reconoció, persiguió los caminos ocultos de su descendencia, y encontró el instante de su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía.
Estaba tan absorto, que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas, descuajó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos.
Sólo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana, sino su tía, y que Francis Drake había asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la estirpe.
Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó once páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrándolo a medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado.
Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte.
Sin embargo, antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra».
-Gabriel García Márquez, «Cien años de soledad» (1967).
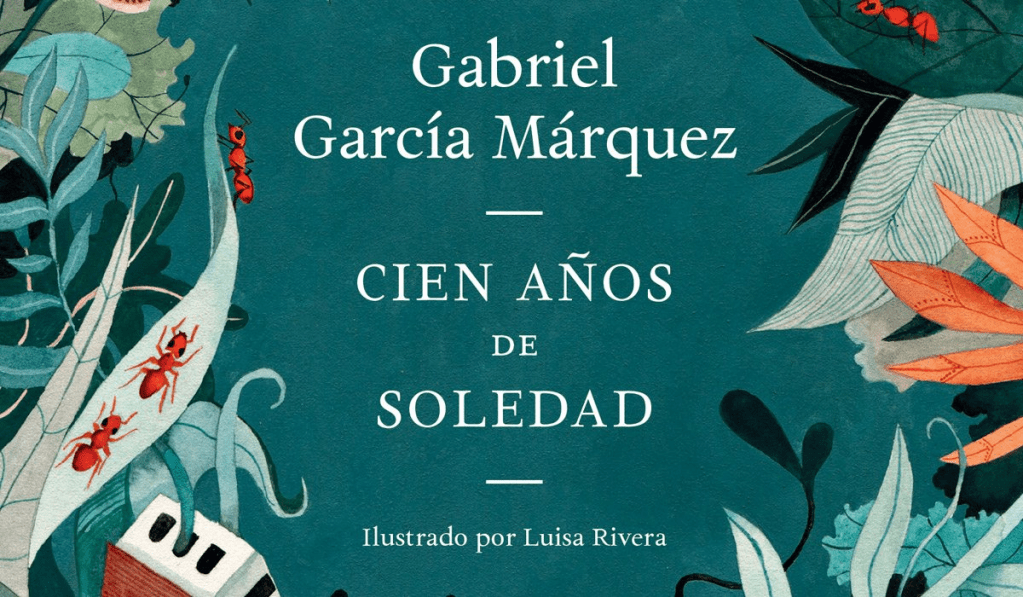
«Yo soy María Carlota de Bélgica, Emperatriz de México y de América.
Hoy vino el mensajero y me trajo un ramo de flores de cempoalxóchitl.
Me trajo, como nahual, al perro que acompañó a Quetzalcóatl en su viaje por el Mictlán.
Me trajo una vajilla de barro negro de Oaxaca, la capa de plumas rojas de Bélgica, el penacho y el escudo del Emperador Moctezuma.
Me trajo una cocina de azulejos de Puebla, me trajo el calendario azteca y me trajo una calavera tapizada con ágatas negras de los Montes Apalaches y me dijo que era la calavera de la Princesa Pocahontas, y me trajo una calavera tapizada con moscas azules y me dijo que era la calavera de Juana la Loca, y me trajo una calavera cubierta con tus besos y me dijo que era la calavera de María Carlota de Bélgica.
Hoy vino el mensajero, Maximiliano, y me dijo que inventaron el celofán, y yo voy a envolver con celofán todos los rosales de Miramar para que se conserven vivos hasta tu llegada, que inventaron el celuloide y tú y yo vamos a jugar ping pong con una pelota de celuloide en la cubierta del Mauritania, que inventaron la máquina de lavar y tú y yo vamos a lavar con ella tu corbata de charro y mis rebozos, los uniformes de las pupilas de la Escuela Carlota y las sábanas del Castillo de Chapultepec, que inventaron el gas neón y yo mandé colocar en la torre más alta del Castillo de Bouchout un letrero luminoso que dice Viva México para que desde Ostende lo vean, con sus periscopios, los submarinos de Ludendorff.
Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, Princesa de la Nada y del Vacío, Soberana de la Espuma y de los Sueños, Reina de la Quimera y del Olvido, Emperatriz de la Mentira: hoy vino el mensajero a traerme noticias del Imperio, y me dijo que Carlos Lindbergh está cruzando el Atlántico en un pájaro de acero para llevarme de regreso a México».
-Fernando del Paso, «Noticias del Imperio» (1987)
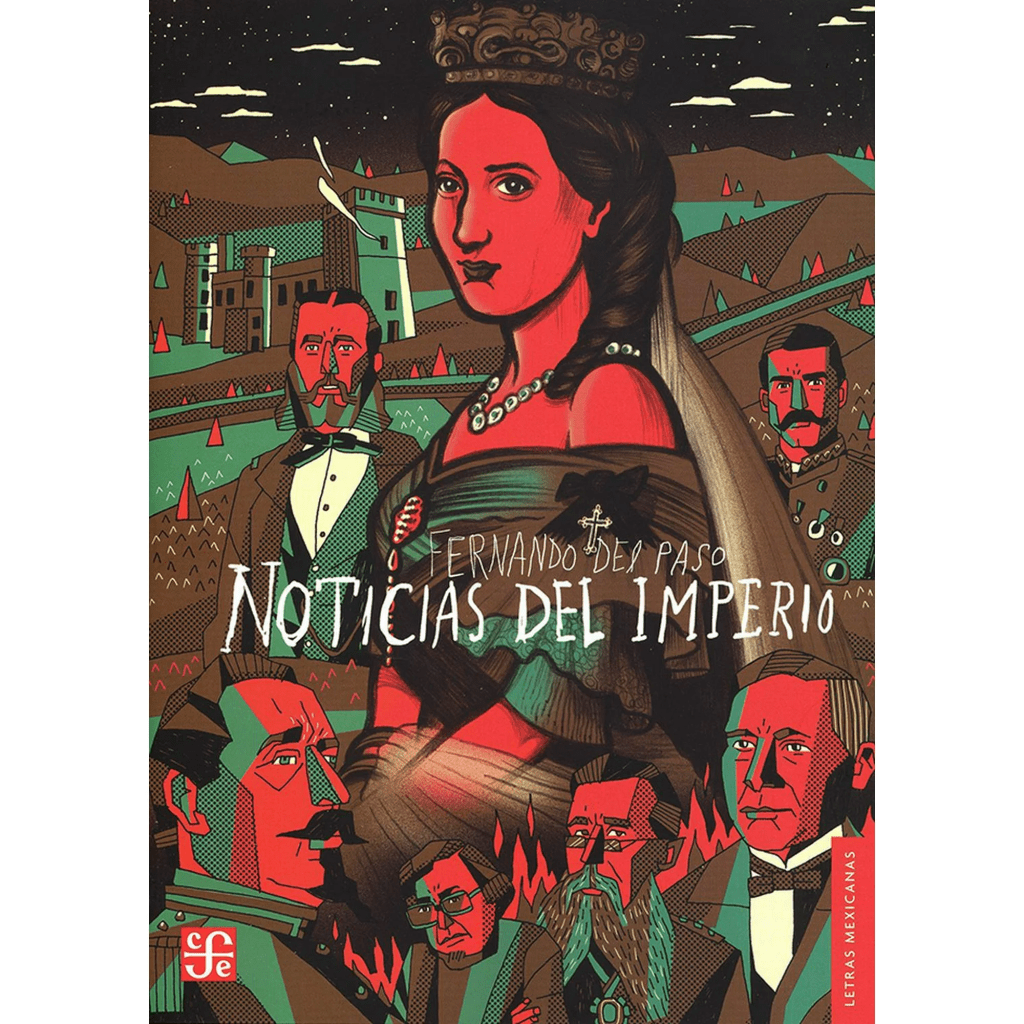
«Pasada Nagoya empieza a llover.
Contemplo cómo los goterones van trazando líneas en el cristal de la ventanilla.
Pensándolo bien, cuando salí de Tokio también llovía.
Pienso en la lluvia cayendo sobre diferentes lugares.
La lluvia que cae en el bosque, la lluvia que cae sobre la superficie del mar, la lluvia que cae en la autopista, la lluvia que cae sobre la biblioteca, la lluvia que cae en el fin del mundo.
Cierro los ojos, dejo que las fuerzas me abandonen, relajo mis músculos en tensión.
Me concentro en el monótono traqueteo del tren.
Sin previo aviso, una lágrima aflora de un lagrimal.
Percibo su cálido tacto en la mejilla.
Brota del ojo, se desliza por la mejilla, se detiene junto a mi boca y, allí, con el paso del tiempo, se seca.
«No importa», me digo a mí mismo. «Es sólo una lágrima». Incluso podría pensar que no era mía. Podría sentirla como parte de la lluvia que azota los cristales. ¿Habré hecho lo correcto?
—Has hecho lo correcto —me dice el joven llamado Cuervo—. Has hecho lo mejor que podías hacer. Nadie podría haberlo hecho mejor que tú. Porque tú eres el auténtico chico de quince años más fuerte del mundo.
—Pero yo todavía no entiendo el sentido de la vida.
—Mira el cuadro —dice—. Escucha el susurro del viento.
Asiento.
—Podrás hacerlo.
Asiento.
—Es mejor que duermas —dice el joven llamado Cuervo—. Y, al despertar, habrás pasado a formar parte de un mundo nuevo.
Dentro de poco te dormirás.
Y, al despertar, habrás pasado a formar parte de un mundo nuevo».
-Haruki Murakami, «Kafka en la orilla» (2002).
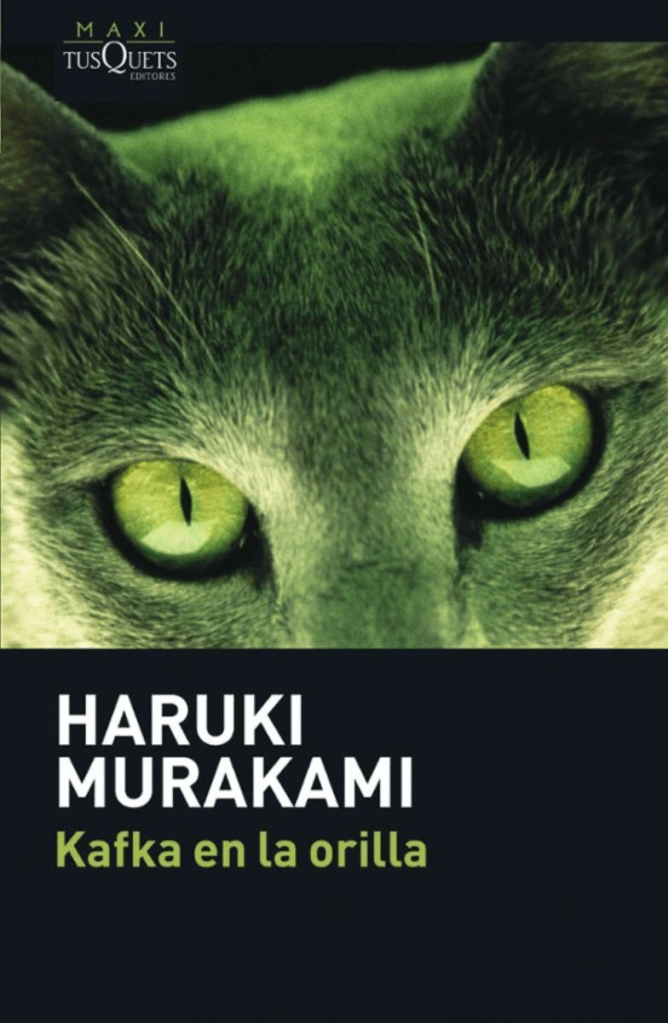
«París no se acaba nunca, y el recuerdo de cada persona que ha vivido allí es distinto del recuerdo de cualquier otra.
Siempre hemos vuelto, estuviéramos donde estuviéramos, y sin importarnos lo trabajoso o lo fácil que fuera llegar allí.
París siempre valía la pena, y uno recibía siempre algo a trueque de lo que allí dejaba.
Yo he hablado de París según era en los primeros tiempos, cuando éramos muy pobres y muy felices».
-Ernest Hemingway, «París era una fiesta» (1964).

HEMINGWAY: Nunca escribirás bien si tienes miedo a la muerte. ¿Tú?
GIL: Sí. En realidad, diría que probablemente sea mi mayor temor.
HEMINGWAY: Pero es algo que todos los hombres antes de ti han hecho y todos los hombres harán.
GIL: Lo sé. Lo sé.
HEMINGWAY: ¿Alguna vez has hecho el amor con una persona verdaderamente y grandiosa mujer?
GIL: En realidad mi prometida es bastante sexy.
HEMINGWAY: Y cuando le haces el amor, sientes verdadera y hermosa pasión y al menos por ese momento pierdes tu miedo a la muerte?
GIL: no, eso no sucede.
HEMINGWAY Toda cobardía viene de no amar o de no amar bien que es lo mismo y cuando el hombre valiente y verdadero mira a la muerte de frente como unos cazadores de rinocerontes.
Yo sé que Belmonte es verdaderamente valiente, es porque ama con suficiente pasión como para sacar de su mente la muerte hasta que regrese como a todos los hombres y entonces hay que volver a hacer el amor de verdad.
Piénsalo.


GABI, EN REALIDAD NUNCA COMPRENDI EL OBJETIVO DE ,MARIPOSA….., ES REVIVIR ESCRITURAS DE OTROS?. O QUE OTRA COSA?
Me gustaMe gusta
Hola Leo…!
En principio lo armé allá en el 2011 con la intención de compartir escritos y fotografías que iba sacando.
Con el tiempo se convirtió en una simple bitácora de viaje, donde colgar escritos y música que resuenan en mi.
Historias que inspiren y saquen un poco de la vorágine cotidiana…
Abrazo!
Me gustaMe gusta